Nos hemos tomado el cafetito reglamentario, así que Charly y yo ya estamos prestos para el servicio. He comunicado a la base nuestra disponibilidad, como es preceptivo. Responde Cañete. Se le nota en la voz el enfado, no tendría que haber venido a trabajar en este turno, pero el Chinchilla se ha vuelto a dar de baja, como ya tiene por costumbre, así que no hemos tenido más remedio que tirar de él. «Recibido, procurad no darme la tarde», resuena en el altavoz. «Vale, oído cocina,… trataremos de pasar desapercibidos», le responde Charly tras arrebatarme el micrófono de las manos, no sin mi desaprobación, por supuesto.
Una hora más tarde hemos completado el primer recorrido a todo el distrito para supervisar el servicio. Charly está hoy de lo más circunspecto. No ha soltado ni una sola palabra en esta última hora. «¿Te pasa algo?, «Na», me dice lacónicamente, entonando la a como si fuera una e. Una largo silencio tras su respuesta. «Que estoy algo jodido, a penas he podido dormir por la niña».
«Bravo Quince para Base,… necesitamos apoyo en la Corredera,… tenemos a un individuo probablemente petado de bellotas». No esperamos a que nos repitan el comunicado desde Base, acudimos rápidamente en apoyo. Conecto la sirena y enciendo el puente. Charly acelera sin que me haya dado oportunidad de darle las instrucciones oportunas, conduce a toda leche sorteando el tráfico. Voy un poco acojonado. El vaivén, los acelerones y las frenadas consiguen que me golpee contra el parabrisas. Hago una anotación mental sobre la brusquedad de Charly en la conducción policial, con el objetivo de rendir cuenta en la próxima reunión de mandos. Vuelvo a golpearme la frente contra el cristal, pero esta vez algo más fuerte, tengo la impresión de que algo se ha quebrado. Hago una anotación mental sobre este nuevo golpe que me ha dejado un tanto perturbado, no recuerdo si ya había hecho una anotación antes. Tendré que elevar algún tipo de propuesta a la junta de mandos. Una señora se planta en mitad de la calle, frente a nosotros. Charly maniobra a la derecha de forma brusca, lo que me lleva a golpearme nuevamente, esta vez contra su hombro, pero resulta de una eficacia meridiana. Pasamos a cinco centímetros del carrito de la compra de la señora. No he conseguido ver la cara a la mujer, pero la imagino pálida y con los ojos fuera de las órbitas. Hago una nueva anotación mental, algo habrá que hacer para evitar que las señoras anden por medio de la calle a estas horas.
Después de otros cuatro golpes contra el parabrisas, todos en el mismo punto de la frente, y tras otros dos conatos de atropello a pacíficos paseantes, llegamos a la Corredera. Habíamos viajado como el viento, lo que me hace pensar si es necesaria tanta prisa y tanto ajetreo. Lo anoto mentalmente por si fuera necesario adoptar algún tipo de medida al respecto.
Charly ha dado un salto y ya se encuentra colaborando con Bravo Quince. Entre manos tienen a un individuo bajito y grueso. Lo han colocado en posición de seguridad. Les ordeno que lo cacheen convenientemente. Los tres me miran con una mezcla de burla y sorpresa. «Ya le hemos sacado trece bellotas de hachís, de algo más de dos gramos cada bellota, …jefe». En vista de la celeridad de la operación, les ordeno que procedan a su detención. «Ya está detenido,… jefe». No me gusta como han sonado esos «jefe», anoto mentalmente que elevaré propuesta a la junta de mandos para que el trato sea más especifico, de forma que a cada mando se le designe por su grado seguido del primer apellido. Así será posible diferenciar a los que detentamos la misma categoría, evitará confusiones y cerrará la posibilidad de que el «jefe» lo utilicen con cachondeo. Una vez termino de hacer mi anotación mental observo que el detenido ya viaja hacia la Comisaria a bordo del patrullero, convenientemente engrilletado y asegurado para que no se cause a si mismo ningún tipo de lesiones. No ha sido necesario que pronuncie ni una sola palabra. Es evidente que con solo mirarlos mis subordinados me entienden.
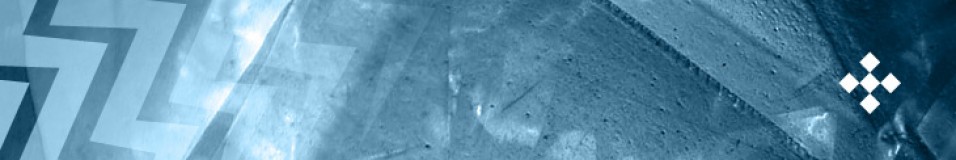


 PONLE FRENO
PONLE FRENO
